"Casi siempre se
hallan en nuestras manos los recursos que pedimos al
cielo."
William Shakespeare
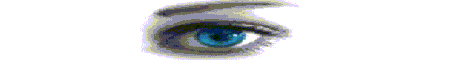
Sitio de investigación
y capacitación
http://transdisciplina.tripod.com
dirección general: Lic. Cecilia Suárez
![]() ARTÍCULOS: ARCHIVO
ARTÍCULOS: ARCHIVO
|
||
|
"Deconstrucción, alternativas, perspectivas, indeterminación,
descentralización, disolución, diferencia" (1);
éstos son algunos de los términos que definen la posmodernidad, esa
corriente de pensamiento que Jean François Lyotard describe en La
condición posmoderna como el producto de la crisis de los objetivos de
la modernidad: la incredulidad generalizada respecto de los grandes
metarrelatos sobre los que aquélla se funda, es decir, la idea ilustrada
del progreso indefinido que tendería a una emancipación colectiva; o, para
decirlo con otras palabras, la muerte de las
utopías. "El pianista" o la crítica a la posmodernidad"Marsé, Vázquez Montalbán poco tienen que ver con la movida. Ellos no tienen ninguna posibilidad de serlo, para empezar, por edad. Pero Vázquez Montalbán, como poeta primero, antes que como novelista, ha abierto muchos horizontes. Introduce el humor, cosa que parecía que en España no existía, o que la dictadura impedía que se expresase. Pero estos escritores ni son reivindicados como padres ni están integrados en ese movimiento" (6),. Estas palabras de [Pedro] Molina Temboury muestran con claridad la relación de la última camada de narradores con el escritor barcelonés y permiten intuir algunas vinculaciones que podrían establecerse entre Ballenas [de Molina Temboury] (7) y El pianista. Paralelamente, declaraciones de Manuel Vázquez Montalbán dan cuenta de su posición respecto del grupo:
Obviamente, en el segundo grupo incluye a
escritores como Jesús Ferrero, y en el último a sí mismo, con lo cual su
militancia contra la posmodernidad queda indudablemente
explicitada.
(...)
|
||
| Notas
(1) Díaz, Esther. "Qué es la posmodernidad" en
¿Posmodernidad? de Esther Díaz y otros, Buenos Aires, Editorial
Biblos, 1988, pág. 20.
*Ricardo Sánchez Beiroa, cuando publicó este estudio, era profesor en la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina. Este artículo es un extracto del estudio publicado en el libro Moderno y postmoderno en España, editado por el Consulado General de España en Rosario, Argentina.
|
||
Consultoría y asesoramiento | Enlaces | Galería de Arte | Archivo | E-books |
Libro de visitas | E-Mail
transdisciplina creativa®
http://transdisciplina.tripod.com
©2002-2003 Cecilia
Suárez
ceciliasuarez-online@fibertel.com.ar
Todos
los derechos reservados
Un emprendimiento de Suárez y
Asociados
Qué
es transdisciplina creativa? Es un sitio
dedicado a la investigación, capacitación y
difusión de textos e ideas relacionados con la
temática filosófica, comunicacional y de
distintas disciplinas que conforman al
pensamiento del hombre a través de la historia.
Transdisciplina creativa levanta información,
libros, material e imágenes de la web, si usted
esgrime derechos de autor sobre algún material
utilizado, infórmelo solicitando su baja o cita
de su nombre.
Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la visión de la editora y son exclusiva
responsabilidad de sus firmantes

